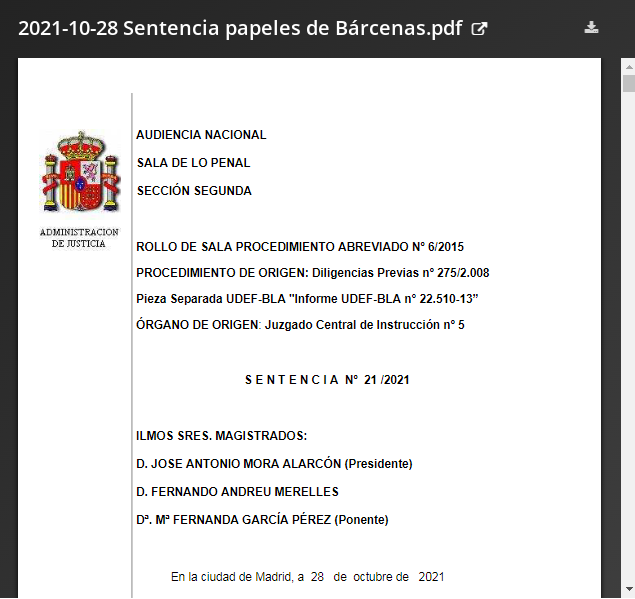El Gobierno de coalición explicó que no podía tumbar por completo la legislación laboral de Rajoy, pero se comprometió a desmontarla a través de los llamados «elementos más lesivos». En la reforma laboral que se plantea para este año son básicamente tres. El PSOE asegura que el compromiso es conjunto, pero Unidas Podemos ve diferencias en el contenido

La reforma laboral ha enfrentado a los dos partidos que conforman el Gobierno. La legislación que negocia desde hace meses el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales recoge la derogación los «aspectos más lesivos» de la regulación de Rajoy de 2012, como los denominó el Gobierno de Pedro Sánchez, y otras reformas estructurales clave en el mercado de trabajo español, como la reducción de la temporalidad. Yolanda Díaz ha asegurado este lunes que parte del ala socialista del Gobierno no quiere derogar la reforma del PP y le ha pedido al partido claridad al respecto. Sánchez ha respondido que «todo el Gobierno» está comprometido a llevar a cabo una «modernización de la legislación laboral», ha dicho, «con vocación de consenso».
Bajo la proclama de «derogar la reforma laboral del PP» han estado, según el momento, diferentes medidas del marco legal del Gobierno de Rajoy. En estos momentos, en la legislación que negocia Trabajo con los agentes sociales dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, se concreta en estos tres (o cuatro) aspectos:
– En primer lugar, la recuperación de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, que afecta a cuestiones clave como el salario. Esta medida pretende evitar que las empresas utilicen convenios propios para precarizar las condiciones en un sector determinado y compitan a la baja devaluando salarios. Además, los sindicatos suelen insistir en que reequilibra la negociación colectiva. Los sindicatos de sector suelen ser más potentes, y tienen más fuerza para negociar frente a las patronales, que los representantes del comité de empresa de muchas compañías, donde en ocasiones hay más temor a enfrentarse a los empresarios. Las patronales defienden por su parte que da más «flexibilidad» al mercado de trabajo.
– En segundo lugar, la recuperación de la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos. Es decir, la prórroga de los convenios una vez caduca su vigencia hasta que los empresarios y sindicatos acuerden uno nuevo. Rajoy limitó la ultraactividad a un año. También se subraya como una medida necesaria para devolver poder a los trabajadores en la negociación con las empresas, ya que algunas no muestran ningún interés en pactar un nuevo convenio al ser conscientes de que, si no lo hacen, el anterior decae al año.
– En tercer lugar, endurecer la posibilidad de aplicar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por el empresario e intentar acabar con las comisiones ‘ad hoc’ en estas negociaciones, muy criticadas por su escaso poder frente a la empresa. Trabajo propuso que se puede aplicar esta medida en una situación que justificara un despido colectivo, para evitar esta situación.
Se suma siempre a este paquete, aunque no es propiamente dicho desmontaje de la reforma laboral del PP, un cuarto elemento: la revisión de la subcontratación para evitar la devaluación de las condiciones laborales. El ejemplo más recurrente es la precarización de las ‘kellys’, las limpiadoras de habitaciones de hotel que han sido externalizadas en muchos hoteles y las subcontratas han empeorado sus condiciones de trabajo previas. Aquí, Trabajo propuso a los agentes sociales fijar que el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas sea «el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata». De nuevo, los empresarios rechazan restringir esta vía de «flexibilidad» para las compañías.
Según ha expresado Yolanda Díaz, parte del Ejecutivo estaría, pese a lo acordado, a favor de la primacía del convenio de empresa sobre el del sector. Este lunes, el gobernador del Banco de España ha apoyado esta medida de la reforma del PP y, al ser preguntada al respecto por los medios de comunicación, Nadia Calviño ha evitado desvelar su parecer al respecto. Sí ha destacado la necesidad de buscar un equilibrio entre la protección del trabajador y la «flexibilidad» del mercado de trabajo.
La vicepresidenta primera, que se erigía a finales de la semana pasada como coordinadora de la reforma laboral –en un movimiento que Unidas Podemos tachó de «injerencia»–, no se ha sumado al discurso de su Gobierno sobre la necesidad de derogar la legislación de 2012, que incluso ha valorado positivamente en el pasado. Recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa es un compromiso expreso del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
De los «elementos más lesivos» a los «más urgentes»
Para entender qué «derogación de la reforma laboral» está sobre la mesa en estos momentos, conviene echar la mirada atrás. PSOE y Unidas Podemos tenían en sus programas electorales, y en sus proclamas constantes desde la oposición, la «derogación de la reforma laboral del PP». Sin matices. Cuando ambos partidos llegaron a La Moncloa –primero los socialistas en solitario y luego en coalición con Unidas Podemos–, las formaciones aterrizaron esta idea. La derogación sería parcial.
En el Gobierno monocolor del PSOE, con la ministra Magdalena Valerio al frente de Trabajo, se acuñaron los conceptos «elementos más lesivos» de la reforma de Rajoy y «Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI». El plan era desmontar solo algunas cuestiones de la legislación del PP, que el Gobierno señaló como más perjudiciales, y elaborar una nueva regulación laboral para hacer frente a nuevos retos del mercado de trabajo.
Los «elementos más lesivos» consistían, básicamente en: recuperar la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad de los convenios colectivos y se incorporaba una necesaria revisión de la subcontratación. La entonces ministra Valerio avanzó con los sindicatos un texto legal sobre estas cuestiones, muy desarrollado, pero el Gobierno del PSOE entonces no las aprobó por no obtener el respaldo de los empresarios.
Con el Ejecutivo de coalición, el Ministerio de Trabajo acabó en manos de Unidas Podemos. En concreto, de Yolanda Díaz. El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos recogía textualmente esta formulación: «Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012». Tras esta premisa general, el texto acordado entraba en detalle en algunos elementos que se consideraron «más urgentes» de tumbar. Estos incluían la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad y, además, el despido por bajas médicas.
El pacto de coalición abordaba también –aunque fuera de esos puntos «más urgentes»– la necesidad de «limitar» la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y la revisión de los llamados «descuelgues» de los convenios colectivos.
Una derogación por «fases»
La ministra Yolanda Díaz explicó poco después de tomar la cartera de Trabajo que «técnicamente» no era derogable toda la reforma laboral del PP, algo que «sería irresponsable», según apuntó en una entrevista en El País. El marco legal que aprobó al Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 era muy extenso y el Ejecutivo de coalición argumentó que no era factible tumbarlo por completo. Además, aseguraba tampoco se quería volver a la regulación previa tal cual, con la que persistían importantes problemas del mercado laboral, como el alto paro y la excesiva temporalidad.
Así, el nuevo plan impulsado por Díaz era una derogación parcial o ‘desmontaje’ de varios elementos de la legislación de Mariano Rajoy a lo largo de varias fases. La primera consistía en eliminar el despido por bajas médicas, que es la única medida que se ha aprobado hasta la fecha. En segundo lugar, se proponía abordar los elementos «más urgentes» y, en el largo plazo, reformar otras cuestiones de la reforma del PP –se llegó a mencionar, por ejemplo, el despido colectivo– mientras se abordaba una amplia modernización del marco laboral en cuestiones como la reducción de la temporalidad, el elevado desempleo, una revisión de la jornada para mejorar la conciliación y otros retos del mercado de trabajo.
Pero llegó la pandemia. La crisis sanitaria interrumpió los planes legislativos del Gobierno, centrados durante meses en los ERTE y la protección frente a esta crisis. Hace unos cinco meses, el Ministerio de Trabajo recuperó la negociación semanal del desmontaje de la regulación del PP, de los elementos «más urgentes», que se incluyeron en la reforma laboral comprometida a Bruselas dentro del Plan de Recuperación, junto a otras medidas estructurales: la revisión de los contratos formativos, de los contratos para reducir la excesiva temporalidad y la creación de los ERTE permanentes para evitar los despidos masivos en épocas de crisis. Yolanda Díaz ha insistido este lunes en que negoció este paquete con el presidente Pedro Sánchez.
Ahora, los partidos que forman el Ejecutivo se han emplazado a hablar para examinar el acuerdo de coalición en lo que afecta a la reforma laboral. En el primer encuentro, de este lunes por la tarde, no ha habido consenso. En el PSOE aseguran que su compromiso con el desmontaje de la reforma del PP se mantiene, pero en Unidas Podemos denuncian que una parte del Gobierno quiere que se mantenga el ‘statu quo’. En estos días se desvelará si las diferencias internas son una cuestión más de coordinación interna y primacía del liderazgo de Calviño o Díaz, o si se trata de un cambio de parecer respecto al pacto de Gobierno.
Yolanda Díaz pide al PSOE que «aclare» su postura sobre la reforma laboral: «No va de quién lidera, sino de qué haremos»