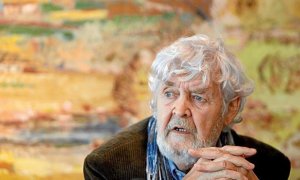Alfredo Serrano, Daniel Tognetti y equipo analizan el panorama politico, económico e histórico de cara a las elecciones en Brasil junto a Rodríguez Zapatero, Durán Barba, Carol Proner, García Linera y Celso Amorím. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y colabora con nosotros: https://bit.ly/2GKg4Sx
Categoría: Sanidad
CELSO AMORIM (ex Canciller de Lula) habla sobre impacto geopolítico de las elecciones en Brasil
Alfredo Serrano y Daniel Tognetti entrevistan al ex canciller de Lula durante sus dos gobiernos, ¿qué se puede esperar para la región y el mundo con un triunfo de Lula en Brasil? Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y colabora con nosotros: https://bit.ly/2GKg4Sx ¡Bienvenido al CANAL de Youtube de Público! Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
RODRÍGUEZ ZAPATERO analiza el panorama electoral en Brasil
Alfredo Serrano y Daniel Tognetti entrevistan al ex presidente del gobierno español para escuchar su punto de vista sobre las elecciones en Brasil el próximo domingo 2 de octubre. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y colabora con nosotros: https://bit.ly/2GKg4Sx ¡Bienvenido al CANAL de Youtube de Público! Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Ildefonso Hernández: “La mayor parte de la salud se gana y se pierde en las políticas sociales públicas”
El ex director general de salud pública durante otra crisis, la de la gripe A, habla de los desafíos tras la pandemia; entre ellos, luchar contra la desigualdad y profundizar en leyes como la antitabaco: “Que acabara la legislatura sin ningún avance sería una insensatez impresionante”
Garzón ve “preocupante” la victoria de la extrema derecha en Italia y pide “reflexionar” sobre las políticas públicas

Una fortaleza sanitaria del siglo XVIII reúne una vez al año, desde hace más de tres décadas, a médicos y profesionales sanitarios interesados en la salud pública. Pero el antiguo Lazareto de Mahón era, en esta XXXIII edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca, un escenario más elocuente aún, ya que la cita abandonaba la virtualidad impuesta durante dos años por la COVID-19, y la Comisión de Salud Pública podía encontrarse cara a cara por primera vez.
El catedrático de la Universidad Miguel Hernández (Elche), Ildefonso Hernández (Mahón, 1956), es fundador de la Escuela de Salud Pública de Menorca, ex director general de salud pública durante la gripe A, y la persona que dirigió la preparación de la llamada ‘ley antitabaco’. Su nombre es uno de los que suenan para liderar la futura Agencia Estatal de Salud Pública, el gran ‘legado’ positivo de la pandemia. Sobre esta etapa de emergencia sanitaria, y sobre el futuro de la salud pública española, reflexiona Hernández en esta entrevista, mientras pasea dentro de las murallas que desde 1817 intentaron contener en este rincón de Menorca brotes de tifus, fiebre amarilla y otras enfermedades infecciosas.
¿Cuáles son las prioridades que marcan en salud pública?
Tratamos de cubrir una situación que hemos criticado con frecuencia: que es muy difícil identificar las propuestas que hacen partidos y gobiernos. No sabemos cuál es la hoja de ruta y queremos que comparezcan y digan qué van a hacer para mejorar la salud de la población. Necesitamos acciones disruptivas y urgentes en distintos ámbitos y, mediante este encuentro, queremos recoger opiniones para hacer una propuesta con los puntos más ambiciosos y necesarios a implantar si alguien gobierna.
Catalunya ha anunciado que prohibirá fumar en terrazas, paradas de autobús y entornos escolares. ¿Debería extenderse esta medida al resto de Comunidades?
Ojalá. La ley antitabaco tiene ya mucho tiempo y es una pena que se haya parado tras el cambio de 2011, el que permitió sacar el tabaco de la restauración y los hoteles. La perseverancia es una parte nuclear de la salud pública y, si no la hay, a veces se diluye el esfuerzo. El estímulo de las leyes fue muy bueno: hubo una caída en el consumo y hasta los fumadores lo hacían menos. Eso tiene unos beneficios a corto y largo plazo espectaculares porque una caída en la prevalencia del 2 o 3% tiene unos impactos brutales.
Que acabara la legislatura sin ningún avance en la ley antitabaco a nivel nacional sería una insensatez impresionante
Es una de las políticas más necesarias y nos irrita profundamente lo que está pasando, que a nivel estatal no haya habido decisiones importantes. Por eso, nos parece magnífico que las autoridades locales se empeñen y sería bueno que esas políticas locales que algunos avanzan se puedan configurar hacia arriba. Nos gustaría que hubiera una directiva europea sobre el etiquetado genérico del tabaco, sin marca, que sería de obligado cumplimiento. Mientras tanto, que se haga lo que se pueda a nivel local, autonómico y estatal. A nivel nacional estamos preocupados por que se acabe la legislatura sin ningún avance, eso sería de una insensatez impresionante.
Baleares y la Comunidad Valenciana ya prorrogaron la medida contra la COVID-19 de no fumar en terrazas que ahora Catalunya quiere convertir en normativa. ¿Qué opina de estas diferencias en materia de salud pública entre autonomías, que se hicieron muy evidentes durante la pandemia?
Una de las cosas buenas de un estado autonómico es la competencia enriquecedora, que permite emular lo que se hace bien en otros sitios. Debería haber fondos que lo incentivaran en el terreno de salud, como hacen los CDC de Estados Unidos a nivel de los estados para propiciar acciones que mejoren la salud de sus poblaciones.
A algunas personas les molesta que les digan que no pueden fumar o que tienen que llevar mascarilla. ¿Es un problema para la salud pública el parecer paternalista?
La cuestión de parecer paternalista es un problema que ha sido siempre inherente a la salud pública. Lo trabajamos haciendo ver a la gente que la libertad es más amplia para el conjunto de la población cuando hay ciertas cosas que se limitan. Utilizamos ejemplos que se entienden de forma natural sin que nadie se queje, como que ciertos productos se vendan sin receta.
¿Tengo libertad para contaminar? Empezamos a aceptar que no, que hay ciertas libertades que no pueden ejercerse si afectan negativamente a la vida de los demás
Hay que ser cuidadosos cuando se habla de libertad y paternalismo, porque algunos de los que critican algunas normas de salud públicas por paternalistas defienden que uno no tenga derecho a su propia muerte. Nos parece bien que no nos fumen delante, pero toleramos la contaminación, que se ha demostrado que baja el desarrollo intelectual y el éxito escolar. ¿Yo tengo mi libertad para contaminar? Empezamos a aceptar que no, que hay ciertas libertades que no pueden ejercerse si tienen unas externalidades negativas que afectan a la vida de los demás.
Poco a poco, se tienen que conseguir equilibrios entre el interés público y el individual. Lograr que la mejor salud, desarrollo y bienestar de la población sea un patrimonio del conjunto. Ayuda revisar la historia de cómo ciertas medidas que parecían muy disruptivas al principio, como el saneamiento de las ciudades, al final tienen un efecto benéfico indudable.
Es difícil de explicar cuando ciertos temas de salud pública se vuelven tan ideológicos, como la posibilidad de reducir algunos alimentos en los comedores escolares.
Hay una falacia en todo esto: no es verdad que haya una libertad y estés limitándola porque los datos nos dicen que las dietas más insalubres, con menor calidad nutricional y un mayor efecto nocivo ,se distribuyen inequitativamente. Las que sufren son las capas sociales con menos recursos, educación y capacidad de compra. Entonces, decir que es una libre elección porque “si los niños están obesos es porque sus padres quieren” me parece obsceno. Esta demostradísimo que esas conductas relacionadas con la salud están condicionadas socialmente. Cuando tienes que buscarte la vida es mucho más complicado elegir, incluso dejar un tóxico es mucho más difícil .
Aunque es un concepto del que se ha hablado bastante en la Escuela de Salud Pública de Menorca, ¿hemos ignorado los determinantes sociales de la salud durante la pandemia?
Hemos obviado por completo el eje de equidad en la política de salud. Eso es inaceptable por dos motivos: porque es injusto, pero también porque la ley de salud pública de 2011 dice que todas las acciones programadas de salud deben incorporar el principio de equidad. Eso no está pasando: aunque se han hecho esfuerzos por formar a la gente en inequidad para que la incorporen a sus acciones, todavía no es automático. Un médico nunca se olvida de hacer ciertas cosas, pero sí de la perspectiva social porque no ha estado en su aprendizaje.
Ciencias como la biología son muy atractivas y cuando pensamos en salud pensamos en soluciones tecnológicas. Pero la renta mínima hace mucho más por la salud que muchas otras cosas
Nosotros lo comprobamos aquí en la Escuela: muchos residentes dicen que es la primera vez que se les habla de salud comunitaria y condicionantes sociales. En algunas áreas de formación en facultades españolas hay temas que no están incorporados a los programas, y eso es malo. Necesitamos instrumentos diarios: no se va a poder aprobar ese plan de salud, o esa intervención de mascarillas, si no tiene una parte donde ponga las consideraciones sobre equidad. Lo mismo con el sesgo de género, que muchos sanitarios no tienen todavía incorporado en la atención clínica y no se dan cuenta de los retrasos diagnósticos que se dan. Esto no es una cuestión solo de ideas: la efectividad clínica es mejor cuando incorporas el eje de la equidad.
¿Hay un riesgo de ‘covidización’ de la salud pública, de que todo se mire con ciertos marcos utilizados durante la pandemia?
Es un riesgo permanente. La atracción de lo individual y las ciencias básicas es enorme. Se ve ciencia ahí, pero quizá la ciencia que más necesitamos es la de implementación e innovación social. Cómo conseguir el cambio una vez sabemos algo. Una de las cosas que mejor ejemplifican esa necesidad de ciencia menos atractiva es el tabaco: los CDC hicieron el primer informe sobre sus efectos deletéreos en los años 60, pero hasta la convención de la OMS pasaron 30 años y todavía estamos con el asunto. Sabemos perfectamente que es malo, ¿qué ha fallado? La formulación de políticas, de contrarrestar lobbies, de abogacía por la salud, de desarrollos comunitarios para luchar contra sus efectos. Nos ha fallado aplicar lo que sabemos. Ciencias como la biología son muy atractivas y, cuando pensamos en salud pensamos en soluciones tecnológicas, cuando la mayor parte de la salud humana se gana y se pierde en políticas públicas, sobre todo de tipo social. La renta mínima hace mucho más por la salud que muchas otras cosas.
En algunos países los políticos se escudaron tras la coletilla de “los expertos” ¿Merecen más respeto las agencias de salud pública y organismos como la OMS?
La credibilidad y la confianza se ganan muy lentamente y se pierden con mucha rapidez. Es necesaria una mayor confianza, pero la clave estaría en la institucionalización. Se ha demostrado que para evitar la captura política de los reguladores hay que tener voces independientes acreditadas. En salud es muy importante tener una voz que sea realmente independiente y que consiga, paulatinamente pero bastante rápido, ese crédito. Por eso una Agencia bien diseñada que pueda reunir la mejor inteligencia y ponerla a disposición del país sería ideal.
Hay que hacer evaluaciones que pongan las cosas en contexto y sirvan para ir a las causas radicales de los problemas: el poder, el presupuesto y el personal de la salud pública
Ayer hablamos de la posibilidad de tener un comisionado de salud pública. Se necesita esa voz colegiada, independiente, que pueda tener la oportunidad de hacerse respetar. El respeto te lo ganas, no ha de ser porque son técnicos. No, nos lo ganaremos, y lo haremos si lo institucionalizamos. Eso es cada vez más necesario si tenemos en cuenta el entorno informativo.
¿Qué opina de evaluaciones como la publicada por The Lancet?
Me parece bien que se hagan estas cosas desde el mundo científico, pero quizá a la evaluación de The Lancet le falta un poco de perspectiva. Algunas de estas evaluaciones dicen “esto ha funcionado fatal pero no sé por qué”, y pierden un poco el contexto. Las agencias de salud pública como los CDC han sido criticadas durante la pandemia, pero cuidado: a veces hay una estrategia subyacente debajo que lo que quiere es que no haya una agencia independiente. Le quitas financiación, hace tiempo que no la dejas hablar de ciertas cosas, le prohíbes hablar de desigualdades, del uso de armas como amenaza para la salud pública, la censuras… y luego pasa algo y dices “¡ah, lo ha hecho mal!”. Claro. Falta analizar las causas radicales y subyacentes. Ya sé que hay agentes que lo han hecho mal. ¿Y a la salud pública española qué nota le ponemos? ¿A qué salud pública? ¿A la que tienes a un solo epidemiólogo para una provincia corriendo, llamando y trabajando hasta las 4 de la mañana? Hay que poner las cosas en contexto. No critico la evaluación, que veo necesaria, oportuna y que dice cosas muy sensatas; sino que hay que hacer evaluaciones que pongan las cosas en contexto y sirvan para ir a las causas radicales de los problemas: el poder, el presupuesto y el personal de la salud pública.
¿Está habiendo un revisionismo de lo que pasó durante el primer año de la pandemia?
Ayer recordamos una situación concreta en la que a las 4 de la tarde había que hacer una cosa; a las 12 de la noche, otra; y a las 8 de la mañana, otra. Si no lo vives de esa forma, es muy difícil evaluar ese tipo de decisiones. El problema que tienen esas evaluaciones es que a veces todos los ingredientes que entran en la decisión son muy complejos y es muy difícil analizarlos.
Recuerdo cuando fui Director General de Salud Pública del Ministerio durante la gripe A. En ese momento los técnicos me decían: “Ildefonso, hemos de cerrar la F1 de Valencia, el concierto de rock de Albacete”, etc. Y yo dije: “Pero, a ver, ¿qué evidencia tenemos de que si se celebra esto van a aumentar los casos?”. Imagina el impacto de eso, la reacción de la población cuando vea que se cierran eventos de pronto. Era una decisión muy difícil porque había demasiadas incertidumbres, pero había que tomarla y decir a posteriori que ha estado bien o mal… Es bueno analizar lo que ha pasado, pero no de forma frívola. No me siento con solvencia ni para decir cuál es la mejor forma de analizar.
Sí, acaba la situación de emergencia total, pero estamos en una fase de recomposición: preparación ante contingencias a corto plazo, y luego a medio y largo plazo para cualquier amenaza nueva
Joe Biden ha sido muy criticado por asegurar que la pandemia había terminado, mientras que la OMS dice que se divisa el final. ¿Cómo saber cuándo acaba una pandemia?
No lo sé. Lo que creo es que ha acabado la situación de emergencia y tiene que pasarse a un dispositivo que, lentamente, vaya adaptando la situación a donde estamos: a una nueva enfermedad que circula y que, además, en cualquier momento puede venir una nueva variante que nos haga retroceder. Sí, acaba la situación de emergencia total, pero estamos en una fase de recomposición. Eso significa: preparación a contingencias a corto plazo, en la que tengamos una reacción rápida, y luego a medio y largo plazo para cualquier amenaza nueva.
España, en estos momentos, ¿está mejor, peor o igual de preparada para otra pandemia?
Está mejor preparada porque ha tenido que engrasar muchos mecanismos, administrativos y políticos, para ser veloz. Todo eso ya está aprendido. En la pandemia de gripe A habíamos aprendido de la gripe aviar. ¿Cuál fue el problema? Que tras la gripe A había una ley de salud pública que establecía la creación de un centro estatal y se incumplió. El aprendizaje de la pandemia de gripe A lo llevamos a una ley que reforzaba la vigilancia epidemiológica, la hacía continua, decía que había que contratar epidemiólogos y todo eso se olvidó. Nos cogió la pandemia con unas estructuras ridículas. Ahora nos cogería con unas estructuras casi igual de ridículas porque no hay una estrategia de reforzar la salud pública explícita, a pesar de que se lo hemos dicho a los políticos, pero ahora tenemos automatismos como la flexibilidad en los hospitales que son casi marcas indelebles.
Ahora sí, pero ¿en 15 años?
Se habrán diluido si no se crean procedimientos establecidos, si no se formaliza lo aprendido con normas y programas escritos. Nosotros tuvimos suerte con la gripe A porque estaba todo escrito por la gripe aviar: crea un comité científico de esto y otro de aquello. Esos procedimientos tienen que estar y luego ensayarse. El CCAES ha hecho algunas simulaciones de amenazas a la salud y deben seguir haciéndolo. Es una cuestión de estrategia y seguridad nacional. Debe estar integrado como pone en la ley, pero muchas veces estas cosas se obvian. Lo que más me preocupa es que nos podría pasar de nuevo en diez años si seguimos así. Las prioridades políticas son demasiado cortoplacistas. Pasa con la investigación, la educación y la salud pública. Sus beneficios no son tangibles a corto plazo y el efecto negativo de tener un mal sistema educativo parece que no es evidente, pero lo es.
El Gobierno explora una subida en el IRPF para los ingresos del capital más elevados
El acuerdo de coalición sellado en 2019 ya apuntaba la necesidad de elevar los rendimientos de las inversiones de los más ricos a partir de 140.000 euros
Las trampas del sistema fiscal: la declaración de la renta beneficia a los millonarios por sus ingresos del capital

Las dos alas del Gobierno de coalición se encuentran en plena negociación para los próximos Presupuestos Generales del Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya expresó este lunes que las cuentas del próximo año incorporarán una subida fiscal para que las rentas altas aporten más a los ingresos públicos. Entre las opciones que ganan enteros en la negociación se encuentra un aumento de la fiscalidad en los rendimientos del capital en el IRPF, según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado este medio en fuentes de las conversaciones.
Cómo el origen de los ingresos determina si eres rico o pobre: el mapa que cuenta de qué viven tus vecinos, calle a calle
Tal y como ha explicado este medio en su especial sobre La Gran Brecha, el IRPF tiene un sistema doble. El primero, grava a los ingresos procedentes del trabajo, así como las pensiones o las prestaciones sociales. El segundo, más bajo, se aplica a los rendimientos del capital, lo que incluye el cobro de intereses, alquileres o ganancias patrimoniales. Esta diferenciación provoca que el IRPF pierda su progresividad entre las rentas más altas ya que tienen un peso de estos ingresos mucho mayor que el 90% de la población.
El Gobierno tantea así elevar el tipo de IRPF para gravar a las rentas del capital que superan los 140.000 euros, según ha avanzado el diario catalán. Sería la segunda vez en esta legislatura que el Ejecutivo de coalición decide incrementar la presión fiscal de estas rentas, ya que ya aprobó en los Presupuestos de 2021 un nuevo tipo marginal que gravaba a las rentas más elevadas.
La negociación sobre esta pequeña reforma fiscal emprendida por el Gobierno se está negociando en el seno de las conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos para formalizar un nuevo acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado del año 2023, los que serán presumiblemente los últimos de la legislatura. Sin embargo, no todas las medidas fiscales que se apliquen en esta reforma fiscal irán incluidas en los Presupuestos, ya que algunas precisarán de una tramitación independiente.
En pleno debate sobre la fiscalidad de las rentas altas, el Gobierno ha respondido a las rebajas en el Impuesto sobre el Patrimonio en Comunidades gobernadas por el PP con una propuesta para crear un impuesto a las grandes fortunas. Es una idea que ha expuesto Montero en los últimos días y que gravaría a los grandes patrimonios de manera temporal. Por el momento no se ha planteado la letra pequeña de este nuevo tributo, que en su día había sido rechazado por el PSOE cuando fue propuesto por Podemos en el Congreso.
Se espera que en los próximos días se concreten las medidas fiscales que se acuerden en el seno del Gobierno. Para explorar los cambios, se ha desempolvado el acuerdo de Gobierno de coalición sellado por PSOE y Unidas Podemos a finales de 2019. En él, se incluía un apartado con algunos comentarios genéricos por parte de los firmantes para un “aumento de la progresividad del sistema fiscal”. “El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros”, exponían los dos partidos en el acuerdo. Además, se añadía que “se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”.
La ministra de Hacienda confirmó este martes que habrá una subida selectiva de impuestos coincidiendo con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado al referirse a un “paquete de medidas fiscales” que dará a conocer “en los próximos días”. Montero avanzó detalles de ese paquete más allá de que los retoques a impuestos que ya existen irán en el propio proyecto presupuestario y que las nuevas se plantearán a través de leyes concretas que se tramitarán por la vía de urgencia, según explicó.
El BNG de Ana Pontón celebra sus 40 años en el mejor momento de su historia
La formación nacionalista celebra el aniversario de su asamblea fundacional con el objetivo de asaltar la Xunta de Galicia ampliando su electorado y atrayendo al votante galleguista que apoyaba a Feijóo.

Lo hace en su mejor momento en estas cuatro décadas, tras haber obtenido en 2020 su mejor resultado en unas autonómicas -más de 311.000 votos, el récord de la formación- para convertirse en la segunda fuerza política del país, con escaño en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados, casi una treintena de alcaldías y, sobre todo, el liderazgo de Ana Pontón, su portavoz nacional desde 2016, que cuenta con índices de conocimiento y valoración ciudadana que nunca antes en había logrado un político nacionalista.
«Somos la formación política que más se parece a Galicia«, comentaba Pontón el pasado jueves a Público en una conversación celebrada a pocos metros del frontón donde se fundó, cuando ella tenía 5 años, la organización que ahora dirige.
«El proyecto del BNG que hoy puede disputarle al PP la hegemonía en Galicia no es individual, sino colectivo, y engarza con el trabajo de estos 40 años en los que nos hemos ido transformando al ritmo en que lo ha hecho este país», añadía.
El BNG surgió de la unión de una constelación de partidos y organizaciones civiles que tenían en común la lucha antifranquista y la defensa de la identidad y la soberanía de Galicia, pero de muy diversa base ideológica y con un espectro de actividad que iba desde la defensa de los derechos civiles y lingüísticos al feminismo y el ecologismo.
En sus dos grandes polos se situaban los comunistas patrióticos de la Unión do Povo Galego (UPG), fundada entre otros por Xosé Luís Méndez Ferrín y Bautista Álvarez, y los nacionalistas del Partido Socialista Galego (PSG) de Xosé Manuel Beiras, que habían derivado hacia posiciones marxistas desde la socialdemocracia de corte europeo. Todavía sigue siendo una organización con partidos en su seno, pero la mayoría de los militantes lo son a título individual.
Ambas formaciones, que habían pedido el no a la Constitución del 78 al considerar que el modelo autonómico no resolvía las necesidades de Galicia, habían concurrido también en coalición a las primeras elecciones al Parlamento de la comunidad, donde obtuvieron tres diputados que fueron expulsados de la Cámara por negarse a jurar la Carta Magna.
En 1985 se quedaron con uno, Xosé Manuel Beiras, el economista y catedrático de la Universidad de Santiago quien ejercía de portavoz nacional de la formación desde sus inicios y quien se mantendría en ese cargo hasta principios del nuevo siglo.
Beiras fue ampliando el espectro electoral de apoyos al Bloque, que se convirtió en la segunda fuerza de Galicia hasta conseguir 18 diputados en 1997, adelantando al PSOE, y obteniendo en esos años alcaldías de ciudades como Vigo, Ferrol y Pontevedra, y gobernando en otras como A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense en coalición con los socialistas. También llegando al Congreso con más de 300.000 votos que le dieron dos escaños, en una lista que encabezaba Francisco Rodríguez, secretario xeral de la UPG.
Además, Camilo Nogueira obtuvo un escaño en el Europarlamento con una candidatura únicamente galega y casi 350.000 votos,el top de apoyo electoral que ha tenido hasta ahora el partido.
Las discrepancias entre Beiras y Rodríguez acabaron con la salida de la portavocía nacional y, en 2005, con su dimisión como presidente del Consello Nacional del Bloque. Ese año, con Anxo Quintana al frente, el BNG obtuvo sus peores resultados en lustros, quedándose con trece diputados aunque, paradójicamente, con capacidad para gobernar sumándolos a los 25 del socialista Emilio Pérez Touriño -el Parlamento gallego tiene 75 asientos-, situar a Quintana en la vicepresidencia de la Xunta y hacerse con las consellerías de Industria, Agricultura, Cultura y Vivenda.
Aquel Ejecutivo de coalición acabó con la era Fraga y puso en marcha proyectos ambiciosos, pero en 2009 el bipartito de Touriño se vino abajo cuando el Bloque perdió un diputado y Feijóo logró su primera mayoría absoluta.
Batalla interna
A partir de entonces, dimitido Quintana, la formación se vio inmersa en una cruenta batalla interna que culminó en 2012 en la asamblea de Amio (Santiago), donde el Bloque se dividió en dos entre los partidarios de la UPG, que apoyaban la candidatura de Guillerme Vázquez como portavoz nacional y Francisco Jorquera como cabeza de cartel a las autonómicas, y los que defendían al tándem formado por Beiras y el entonces portavoz parlamentario, Carlos Aymerich.
La mayoría de estos últimos acabaron por abandonar la formación y acabarían configurando dos partidos nacionalistas fuera del BNG.
«Fue la situación más dolorosa que he vivido en toda mi vida», narra Encarna Otero, una histórica de la organización, en el documental que el Bloque ha realizado para conmemorar sus 40 años, y en el que hablan algunos de quienes se fueron. «Pero creo que valió la pena«, añade Otero. «Si Galicia está hoy donde está es gracias a aquella asamblea».
El BNG está hoy donde está, pero en 2012 Feijóo logró renovar su mayoría absoluta a pesar de que que sus políticas de recortes habían despertado un enorme descontento y de que la emergencia social de los movimientos ciudadanos estaba empezando a espumar. Aquella escisión quizá le ayudó.
La izquierda nacionalista se presentó dividida a las autonómicas de aquel año: Anova, el partido de Beiras, se alió con Yolanda Díaz en Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), que obtuvo 9 escaños, frente a los 7 del BNG. Cuatro años después, con Pontón como líder y cabeza de cartel elegida pocos meses antes, cayó hasta 6 diputados, mientras la sucesora de AGE, En Marea, aumentaba su liderazgo.
Desde entonces y en apenas un lustro, el Bloque ha recuperado e incluso superado el empuje que tenía en los tiempos de Beiras, y ha devuelto al Parlamento Gallego su tradicional configuración en tres único grupos: conservador, nacionalista y socialista.
«El cambio en el BNG tenía que venir desde dentro, tenía que protagonizarlo Ana Pontón», afirma Aymerich, hoy secretario xeral de la Universidade de A Coruña, en referencia a los vínculos de la nueva portavoz nacional con la UPG.
«Estoy muy contento y muy esperanzado, ya no soy militante del Bloque pero sigo siendo votante y ‘apoyante’. Ana es una óptima candidata, tiene todo para ser la primera mujer presidenta de Galicia y yo me alegro de que lo que algunos defendíamos hace años se ahora lo que ella propone, concluye el exportavoz parlamentario del Bloque.
Órdago
La transversalidad de Pontón hace aún desconfiar a alguna parte de la militancia, pero el órdago que lanzó hace un año advirtiendo de que no seguiría al frente del proyecto si el BNG no cerraba filas en torno a la forma que ella planteaba para arrebatarle el poder a Feijóo -un discurso centrado en el cambio y en la defensa nacional de Galicia, pero alejado de cualquier tesis independentista que pudiera complicar la ampliación del electorado del Bloque-, surtió efecto. Ella lo llamó «período de reflexión».
«Lo que Ana no quería es que hubiera parte del partido que se conformara con obtener un buen resultado en las próximas elecciones para seguir ejerciendo de eterna oposición», explica una fuente próxima a Pontón. «Ella está convencida de que el BNG puede presidir la Xunta, y ha logrado convencernos a todos de que no es una boutade», añade.
Aquel período de reflexión concluyó en una asamblea en la que Pontón obtuvo el 99,5% de los votos. Y si entonces el Bloque parecía confiado en poder pelear por la Xunta, la marcha de Feijóo ha reforzado ese argumento. Alfonso Rueda no goza del carisma ni del punch electoral de aquél, y su inacción ante la crisis y sus primeras medidas desconciertan y enfadan a la ciudadanía. Además, el líder del PSdeG y presumible candidato, Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes y presidente del la Diputación de A Coruña, no está en el Parlamento de Galicia y tiene índices de conocimiento y valoración mucho más bajos que los de Pontón.
«El BNG ha recuperado la autoestima del pueblo gallego, por eso cada vez hay mas gente que se identifica con nosotros. La utilidad del Bloque está en defender el orgullo de la Matria, de as gallegas y gallegos. Lo mejor está por venir porque tenemos ganas, capacidad de trabajo, responsabilidad y lucha«, concluye la eurodiputada Ana Miranda.
La historia de las historias y Villacís MARTA NEBOT
Hace poco descubrí que la historia de los relatos es un relato en sí misma que casi siempre mejora o, al menos, complementa lo que se relata. Me di cuenta de que la mejor manera de que un artículo no parezca un sermón es narrar porqué una llega a pensar lo que piensa, con sus certezas y con sus dudas.
Muchas veces los pensamientos son fortuitos, fruto de conexiones arbitrarias, la suma de azares, tiempos e ideas propias y ajenas. Todo ese periplo prueba que casi ninguna idea es solo nuestra sino el fruto de un momento concreto de la historia.
Reconocer esa autoría universal resta soberbia a cualquier tribuna. Verse en los hombros de los gigantes, tanto de los que nos precedieron como de todos los que nos rodean, es ubicarse en el mundo.
Esta semana he cavilado sobre Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, que se ha hecho fotos en desmantelamientos de chabolas sacando pecho por terminar con estos «okupas». Como era de esperar, en redes y en alguna tertulia la han puesto de vuelta y media.
Yo, al principio, no daba crédito. Pensé que era un meme. Luego la vi en una entrevista en televisión, donde llegó a alardear de llevar ya 597 chabolas derruidas. Dijo que lo hacen «teniendo cuidado» para «sacarles de la calle», que primero va el Samur Social y que si no aceptan la alternativa habitacional que les ofrecen es por motivos «en los que no vamos a entrar ahora».
La pregunta no respondida es: ¿Tiene el Samur Social el número de exchabolistas que han sacado de las calles gracias a estas maniobras demoledoras?
Lo único documentado hasta ahora es que vuelven a empezar, en cuanto se van las excavadoras.
Lo razonable sería mejorar los servicios sociales que invitan a salir de esas infraviviendas, preguntarse por qué no quieren ir a los refugios previstos para gente sin hogar. Reconocer que no se puede obligar a vivir de determinada manera, que se pueden destruir chabolas, pero no impedir que vuelvan a intentar construir hogares propios a pesar de su miseria.
Entre la frivolidad y la conmiseración con la que solemos mirar a esta realidad porque no es la nuestra, mientras no podía evitar fijarme también en el outfit de la demoledora, me vinieron dudas jurídicas: ¿Es legal destruir hogares cuando la Constitución blinda el derecho a la vivienda? Estamos en un país en el que solo tenemos un 1% de vivienda social, a pesar de tantos gobiernos socialistas. En Madrid, como en la mayoría de las comunidades, no hay viviendas sociales para todos los chabolistas. Entonces, ¿con qué derecho irrumpen y destruyen esas casas? ¿Por qué legalmente no se puede echar a alguien necesitado de una morada okupada sin darle alternativa real y sí se puede destruir la de alguien que ha tenido el coraje de construir algo sin apropiarse de nada? ¿Será que no hay abogados valientes y desinteresados dispuestos a poner en aprietos a Villacís y su pandilla devastadora? ¿Podría abrir causa de oficio la Fiscalía? ¿Será que los derechos solo se aplican a partir de determinada renta?
En las chabolas, mayoritariamente, viven familias. Allí disfrutan de cierta intimidad, de normas propias, de la libertad mínima que parecen no entender los nuevos adalides de la libertad castiza.
Superada mi sorpresa porque la escena fuera cierta, me acordé de un viaje en tren en 2017 que nos reunió en su cafetería andante con otras mujeres de su partido que ya no están. Entonces Begoña no parecía tan esclava de su imagen y podía pasar por ser de centro. Todavía su líder no había roto el hechizo con el que convenció a más de 4 millones de votantes en 2019: podemos pactar a derecha y a izquierda. Entre cafés y chascarrillos comentamos la caída en desgracia de Tania Sánchez. Reconocieron que era una pérdida importante porque era una gran política, rememorando algunos de sus intercambios dialécticos con ella. Un buen contrincante es un buen contrincante y mejora ambos discursos. Les recordé que en política caes si te confundes de líder. Tania eligió a Errejón en el Vistalegre que entregó el destino de Podemos en exclusiva a Pablo Iglesias.
Se hizo un silencio después de mi frase. Probablemente, hoy lo recuerdo más largo de lo que fue. Poco después de aquello, cayeron las señoras de aquel tren que no tenían poder electo o que se confundieron de jefe, jefa en este caso.
Visto desde aquí, recordando su silencio, pareciera que Villacís no está dispuesta a equivocarse de bando y por eso juega a varios. Si alguien pensaba que su futuro inmediato, después de perder el escaño en mayo –como prevén todas las encuestas y las elecciones anteriores desde su desvelamiento–, estaba en las filas azules, ahora tendrá que admitir que a las verdes lo mismo tampoco les hace ascos.
¡Qué pena, Begoña! ¡Qué desperdicio!
Tus hechos: ¿no parecen más dignos de un partido de ultraderecha que de uno que se llamaba así mismo progresista? ¿No será que en realidad estás ya haciendo campaña ultra?
Venezuela denuncia que las sanciones de EEUU son crímenes de lesa humanidad – Noticiero 01:30
Iraníes siguen rechazando los actos vandálicos. Teherán critica la expansión de asentamientos de Israel. Venezuela considera sanciones en su contra como crimen.
1. Iraníes salen por segundo día a las calles para mostrar su rechazo a los actos vandálicos orquestados por varios alborotadores infiltrados en los últimos disturbios.
2. Irán critica la expansión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Asegura que la comunidad internacional con su silencio apoya estos hechos.
3. Venezuela denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las sanciones ilegales impuestas por EE.UU. en su contra. Las considera crimen de lesa humanidad.
Colombia, aliado fiel de EEUU, retoma lazos militares con Venezuela

Los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia abogaron por restablecer los lazos militares, tras reunirse en la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira.
“Ministros de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y de Colombia, Iván Velásquez sostienen encuentro para dar inicio a las relaciones bilaterales en materia militar”, informó el sábado la Cartera de Defensa de Venezuela.
En este marco, Padrino López subrayó en el encuentro que Venezuela y Colombia tienen una historia en común que las une y las convierte en países hermanos.
Además, el titular colombiano también informó de la instalación de una mesa de trabajo que definirá un cronograma de actividades para restablecer totalmente la comunicación entre las autoridades de los dos países.
El encuentro tuvo lugar mientras, según previsto, el lunes se reabrirán oficialmente los más de 2200 kilómetros de frontera que comparten los dos países, después de que las relaciones Caracas-Bogotá se rompieron en febrero de 2019, luego de que el Gobierno colombiano, entonces presidido por Iván Duque, decidiera reconocer como “presidente interino” de Venezuela al opositor Juan Guaidó.
- Maduro fija fecha exacta de apertura de la frontera con Colombia
- Amanece petrismo: Colombia y Venezuela retoman lazos diplomáticos
Con la victoria de Petro en las presidenciales de Colombia como el primer presidente de izquierda del país, los dos vecinos han abogado por restaurar los lazos bilaterales, abriendo así una nueva etapa de las relaciones en el marco de un histórico giro político en Bogotá.
Colombia ha sido el aliado más cercano de Estados Unidos en la región durante décadas, llegando a ser aliado estratégico fuera de la OTAN (acrónimo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte) durante la era Duque, sin embargo, con la llegada de Petro podría cambiar radicalmente esta relación.
EEUU busca convertir al mundo entero en su “patio trasero”

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, denuncia que Estados Unidos continúa sus intervenciones en otros países para convertirlos en su patio trasero.
En un discurso ofrecido ante el 77.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se celebra en Nueva York (EE.UU.), el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que “las disposiciones en el ámbito de seguridad internacional se están degradando rápidamente”, lo que redunda en la falta de credibilidad en las instituciones que siguen los dictados de Occidente.
“El futuro del orden mundial se decide hoy […] La cuestión es si este orden será con una hegemonía que nos obliga a todos a vivir según sus reglas notorias, que son beneficiosas solo para él, o será un mundo democrático, justo, un mundo sin chantaje e intimidación de los indeseables, sin neonazismo y neocolonialismo”, planteó el alto diplomático ruso.
En este sentido, Lavrov proclamó el fin de un mundo unipolar que servría a los intereses de Estados Unidos y sus aliados por cuenta de los recursos de Asia, África y América Latina. “Washington trata de convertir a todo el mundo en su patio trasero”, enfatizó.
- Rusia advierte a EEUU contra la injerencia en América Latina
- Rusia: EEUU busca arrastrar a América Latina en su conflicto con Moscú
Tal como explicó, EE.UU. desata guerras —como fue el caso de Afganistán, Irak y Libia—,“bajo pretextos ficticios” y usa las sanciones como una herramienta para el “chantaje político”.
“Nombren un país en cuyos asuntos Washington intervino con la fuerza y que, como resultado, la vida mejoró”, dijo Lavrov.
Occidente busca borrar Rusia del mapa político
Por otro lado, el máximo diplomático del país euroasiático aseveró que Occidente quiere “lograr la desaparición de una unidad geopolítica demasiado independiente del mapa político mundial”
En este marco, según agregó Lavrov, Rusia presentó sus últimas propuestas en temas de seguridad en diciembre de 2021, pero recibió como respuesta “una negativa arrogante”.
Esto, mientras que Rusia asegura que lanzó el pasado 24 de febrero una operación militar en Ucrania para evitar que las potencias occidentales conviertan a su vecino occidental en un bastión antirruso para invadir el país euroasiático.
De hecho, Moscú dice que Occidente ignoró sus preocupaciones en cuanto a asuntos de seguridad al fundamentarse en el principio de “puertas abiertas” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el fin de poder continuar con sus misiones expansionistas hacia las fronteras rusas.
Es más, las autoridades rusas subrayan que la operación militar en Ucrania ha tenido como objetivo ulterior evitar el estallido de la tercera guerra mundial.